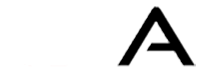España huele a pueblo y a monte quemado

La superficie quemada es mayor que toda la superficie de la isla de Mallorca. Agosto está siendo desolador. Fuegos, bosques ardiendo y pueblos inmolando sus casas centenarias en las llamas. Sin saber qué decir, observamos todos los rostros taciturnos de los afectados, sus lágrimas al ver devorada su geografía, su circunstancia, sus cuatro cosas de gente humilde. La España interior. Gente sencilla que no se larga, que no abandonan sus cuatro paredes. La España interior. La España interior que Azorín describía: Esos poblados pardos, de casuchas deleznables, que tienen un bosquecillo de chopos junto al ejido (…) esas viejecitas de luto, con sus manos pajizas, sarmentosas (…) estos labriegos secos, de facies polvorientas, cetrinas(...) La ciudad tantas veces ufana, hoy se confiesa por haber despreciado al pueblo como atrasado; ciudad sin ciudadanos, polis sin sabiduría griega, hombres de asfalto incapaces en décadas de democracia de mantener lo valioso que el pueblo, -lo pueblerino- aportaba; el pueblo hoy reducido a objeto de museo para urbanitas, parques temáticos de weekend, decorados para selfis rápidamente instagrameables.
Me he vuelto a acordar de Delibes, - ¡otra vez! -, tan sabio él. Siento que lo predijo, vio venir este abandono y hasta los incendios. Delibes con su gorra, su tabaco de liar, y su amor a las gentes pueblerinas, como las que vemos hoy en este interminable fuego de telediarios agosteños insoportables.
La mayor parte de la población española vive en la costa, pero hay mucha España interior, superficie inmensa, y gente que calla y sufre. Cierto es que la vida actual no puede permitir un ruralismo que signifique el analfabetismo de décadas ya lejanas. La enseñanza y los servicios públicos exigen una razonable centralización, y por tanto abandono de los núcleos muy pequeños. Pero eso no significaba eliminar los pueblos como anticuados e inapropiados, convirtiendo mucha Galicia interior, mucho Aragón, León, ambas Castillas y Extremadura en verdaderos eriales. Necesitábamos un interior con estructura, núcleos de población rural suficiente; no aldeas inhóspitas, pero sí pueblos de unos pocos miles de habitantes que estructuren esos páramos. No todo son autopistas y velocidad. Hemos apostado en décadas por universidad y aeropuerto en cada capital de provincia. Fuimos petulantes urbanitas y senderistas de pega. En un relato de Delibes ridiculizaban al personaje Isidoro desde niño por ser de pueblo; lo hacían sentirse avergonzado en la ciudad. ¿Te has fijado la cara de pueblo que tiene el Isidoro? (…) Llevas el pueblo escrito en la cara.
No son pues posibles mesetas con aldeas minúsculas, no es operativo ni posibilitan una continuidad biográfica –hay muy pocos niños, no tenemos hijos-; sin embargo, esta crisis de los incendios no debería quedar como si nada. Es un aldabonazo: hay que recuperar el pueblo, el sabor a pueblo, el olor a pueblo; hemos quitado trigos, girasoles y amapolas, para poner placas solares y molinillos de energía eólica. Había que progresar, pero no a cualquier costa.

Siempre me dieron envidia gentes como mis padres, o mis abuelos, todos ellos de pueblos pequeños; envidia porque podían decir de verdad que eran de pueblo; un pueblo del norte de Burgos, o de la Montaña de Santander o una aldea vizcaína. El pueblo es lo que no cambia; en el pueblo sabes siempre a qué atenerte: “Mientras el pueblo permanecía, la ciudad se desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro”. Delibes otra vez lo clava.
Hoy no es así, ¡qué pena! Nuestros pueblos y campos languidecen, resignados porque nos dicen que no puede ser de otra manera, que la Unión Europea nos impone tal o cual directiva. Y nos quedamos como las vacas miran al tren, mientras lo urbano quiere imponerse como el único modo de mirar el mundo.
“España huele a pueblo”. Sonaba ese pegadizo estribillo en un transistor de mis padres en los años setenta, lo recuerdo bien. Hoy España huele a bosque quemado, y a impotencia de políticos de veraneo, pero sobre eso, ya otro día